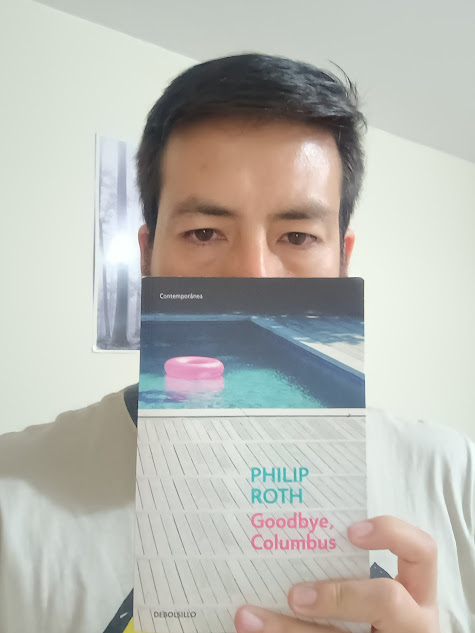
Lo que me gustó
Hablaré de cada uno de los cuentos que conforman esta colección
Good Bye Columbus
Esta novela corta (o novella como las suelen llamar en… ¿francés? ¿inglés? curiosa costumbre inglesa de llamar en otro idioma algo que es lo mismo de todos los días, pero un poquito distinto) es una de esas obras maestras del show don’t tell y que invita al lector a llenar con su imaginación las motivaciones de los personajes al interior de una narrativa sólida y lineal. Es también una muy inteligente representación de la implícita lucha de clases en Estados Unidos, no solamente al interior de las familias judías, como es el caso entre Brenda y Neil, sino también entre razas, como se muestra en la relación de Neil, el niño negro que asiste a la biblioteca y el señor que quiere buscar el libro de Gauguin. Es muy fácil sentirse parte y entender las vidas de estas personas en los años cincuenta y no diré mucho más para no arruinarles la experiencia si lo leen.
La conversión de los judíos
Probablemente el único relato que he leído de Philip Roth en su lengua original y que encontré en internet un día que estaba buscando cómo hacer más interesantes mis clases de religión en el colegio. Como sabrán los que estudian filosofía teológica, la pregunta sobre los límites de la omnipotencia de dios ha dado para tomos serísimos de discusión y para chistes de todo orden que incluso han llegado a los Simpson (¿Jesús podía calentar tanto un taco de microondas que nisiquiea él pudiera comerlo?). Este cuento de Roth trata de lo mismo, de alguna manera, pero además trata sobre la rebeldía de la adolescencia y, hasta me atrevería a decirlo, sobre la inutilidad de las guerras santas. Chistoso e inteligente como los Simpson o South Park en sus mejores épocas.
El defensor de la fe
Un relato de ingenuidad y venganza. Es difícil no sentirse identificado con el sargento al final de la historia.
Epstein
Curioso que el protagonista de la historia, que tiene su centrado tema sexual, tenga el mismo apellido que el reconocido delincuente Jeffrey Epstein. Creo que, de todos modos, todos los hombres se sienten como el protagonista de esta historia a medida que van envejeciendo.
Eli, el fanático
Leer este cuento me recordó a Bartleby y lo cerca que, confieso, me siento de convertirme en alguno de esos dos personajes. Creo que todo humano se siente en distintos momentos de su vida con las ganas de decir “I’d prefer not to” o sencillamente cambiar de uniforme y convertirse en otra persona, con tal de no pertenecer a la difícil cultura del capitalismo trabajador. Todos queremos perder la cabeza porque sabemos lo ilógico que es el mundo que habitamos y que compotarse como un loco es lo más sensato que se puede llegar a hacer.
Lo que no me gustó
No se conoce al hombre por la canción que canta
Honestamente, no entendí la intención de este cuento. Y también siento que se cambia el ritmo de la narración de manera muy abrupta, como si Roth hubiera tenido una novela en mente y se hubiera arrepentido a mitad de camino. De pronto fue que no entendí de qué se trataba.
En conclusión
Philip Roth siempre entrega grandes historias y es sorprendente que esta haya sido su primer libro. Como dijo Saul Bellow “el señor Roth ha nacido ya con uñas, con pelo, con dientes, y hablando a la perfección”.






